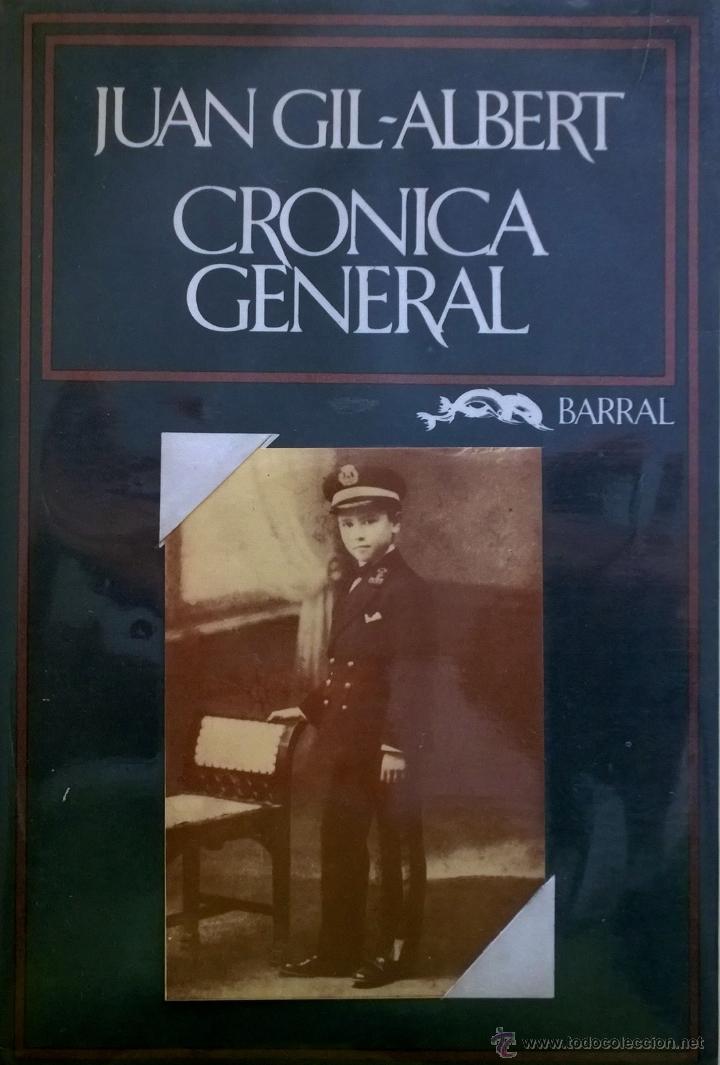(Cónica General de Juan Gil-Albert)
POR PEDRO GARCÍA CUETO
Comienzo mi
estudio refiriéndome a la obra en prosa más afamada del autor: la Crónica General. ¿En qué consiste esta
obra?, lo que Gil-Albert pretende es enseñarnos cómo fue su vida desde el
principio, pero va a ser un memorialista muy singular.
No va a contar su vida como estamos
habituados a leer, sino que va a entremezclar acontecimientos vividos con
detalles de personajes históricos, con descripciones de lugares de su infancia,
etc.
La lectura de la Crónica resultará sorprendente y muy interesante para conocer el
autor alicantino.
Destaco las acertadas palabras de Javier
Carro en su estudio “Claves modernistas en la Crónica General” cuando
dice: “La Crónica General deslumbra y
fascina a un público lector que por aquellos días está sumergido en la lectura
de una narrativa española marcada por el signo de la experimentación y por el
aroma embriagador, todavía vivo del boom hispanoamericano” (Javier Carro, 1996:
33-34).
Estas
palabras de Javier Carro se entienden en
el marco en el que nació la Crónica
General, en la editorial Seix Barral en 1974 y en Barcelona. En ese momento
la literatura española sigue
asombrada por las novelas de
García Márquez, Mario
Vargas Llosa y Bryce Echenique, entre otros; no
olvidemos que la literatura
española vive tiempos de
experimentación: no hay que ignorar la complejidad de Juan Benet y su Volverás a Región en 1968, y tampoco las
dos novelas de Juan Goytisolo Señas de
identidad (1966) y Reivindicación del conde Don Julián
(1970). Nos hallamos ante un período que no
ofrece unas memorias
del tipo de Crónica General, pero, realmente,
ocurre a la
inversa: el público agradece la voluntad del autor alicantino en contarnos su
vida de ese modo, frente a tantos ensayos novelísticos que, por su complejidad,
se distancian de los lectores.
Javier Carro afirma en el citado artículo:
“La Crónica General es un libro de
recuerdos que rebasa lo estrictamente personal, borra lindes, confunde géneros,
pero ante todo, es una obra transida de emoción creadora. Un gigantesco
artificio estético” (Javier Carro, 1996: 48).
El comienzo del libro ya nos llama la
atención, porque no comienza contando su vida, la fecha de su nacimiento o
detalles de su niñez, sino que nos habla de Isadora Duncan.
No es casual que
mencione la importancia de la bailarina, no olvidemos que el escritor va a
insistir en el arte en todas sus formas, considerando el baile en su
belleza.
Al reflexionar sobre este inicio, podemos
deducir que el afán del escritor es propagar su cultura. La afinidad ya es
manifiesta, Gil-Albert mencionando en su Crónica
General el mundo de la danza. Si queda alguna duda sobre esta reflexión,
recojo la opinión del autor sobre la bailarina en la Crónica General: “Pocas criaturas habrán vivido más al margen de la
ley conservando, sin embargo,
una especie de
antigua inocencia, la anterior al
pecado. Sufrió, pero su capacidad de entusiasmo conjuraba el peligro de la
tristeza” (Juan Gil-Albert, 1995: 15).
Gil-Albert ya la sitúa en un lugar insólito,
conservando esa mujer singular la inocencia, extraño en un mundo que ha perdido
ya tal candor. Isadora se rebela al mundo que le rodea y reivindica esa época
de “inocencia”.
Javier Carro lo explica claramente: “La
bailarina encarnaba al artista moderno-inconformista y amoral a los ojos de la
pacata sociedad burguesa- una vida consagrada al arte y en la
que ella ejercía
de sacerdotisa de la
Belleza. Gil-Albert escoge a la Duncan porque
encuentra en ella una parecida visión estética y un ideal
aristocrático de la vida. Para
los dos, el Arte es el centro de sus vidas y, sobre todo, les une una misma
pasión por Grecia” (Juan Gil-Albert, 1995: 50).
Si nos adentramos en el libro veremos que
dedica seguidamente un apartado a sus maestros, concretamente a Gabriel Miró,
Don Ramón del Valle-Inclán y Azorín.
Me detengo en algunas pinceladas dedicadas a
cada uno de ellos, sobre Miró nos cuenta que le conoció (como novelista) a
través de un compañero de Universidad.
Se desnuda ante la presencia bella de la
estética mironiana en estas palabras: “Y eso es lo que encontré en Miró, el inesperado prodigio de
alguien que había oído, que había quedado preso de esa extrañeza de escuchar,
de escuchar en silencio que las cosas visibles, del mundo callado contienen;
que lo había escuchado y quería apoderarse de ello, de lo que oía o de lo que,
en su ahínco, necesitaba oír. Toda la obra de Miró es el relato de ese
peregrinaje suyo, de solitario, a través del paisaje, intensamente expresivo,
del silencio; y ese afán, gozoso a través de la tortura, de prestarle palabra
humana, pidiéndole, en cambio, a la tierra, más que inmortalidad, descanso.
Esto, esto sólo, ese propósito, es lo que hace de Miró un escritor importante y
como providencial; lo otro es lo novelístico, lo regionalista, lo intimista, lo
familiar, virtudes menores...” (Juan
Gil-Albert, 1995: 22-23).
Miró, para Gil-Albert, es un hombre que
llena de palabras el silencio de un paisaje hermoso y deslumbrante. La prosa
del escritor alicantino es la de un artista que contempla la de otro escritor,
también alicantino, dando su visión apasionada de un hombre de gran influencia
en su literatura.
Las preferencias de Gil-Albert por ese tiempo que ha desaparecido y que
reivindica en todas sus obras está inmortalizado en la casa de Miró: “Evoco la
casa de Miró como la de un tiempo desaparecido y que ya no está en ninguna
parte. Una calma, un silencio, un bienestar…” (Juan Gil-Albert, 1995: 23).
La descripción de Miró también es
deslumbrante, parece la de un artista que va a pintar a su modelo, está llena
de belleza y de profundidad: “Miró tenía el rostro natural de su prosa, es
decir, de su alma. La expresión de su rostro retenía la atención por su
nobleza, rostro de rasgos, como él hubiera dicho, cincelados…” (Juan
Gil-Albert, 1995: 23).
La referencia a la pintura, al describir su
atuendo, ya nos dice mucho de la preferencia de Gil-Albert sobre lo pictórico,
sostiene de Miró: “En su atuendo no había nada que resaltar; se le evoca de
oscuro, sin toque de color, destacándose tan sólo del conjunto, como en algunos
retratos del Greco, el rostro y la mano, de equivalente calidad…” (Juan
Gil-Albert, 1995: 24).
Nuestro escritor ahonda en el alma de su
modelo, buscando lo profundo tras la forma, buceando en los contornos para
llegar al espíritu del retratado. Como manifiesta Javier Carro: “Gil-Albert
descubre la mirada profunda del novelista alicantino sobre las cosas, una
mirada embebida de una delicada tristeza jubilosa, su capacidad de plasmar en
imágenes las sensaciones y su ansia de perfección formal. Pero, sobre todo,
descubre el simbolismo intenso de la palabra” (Javier Carro, 1996: 51).
Una manera muy clara de entender que Miró
está dando a través de las palabras un mundo al paisaje, a través de mundos
artísticos tales como la pintura, hay un deseo de fusión en el artista de lo
literario con lo pictórico. Así lo menciona Baquero Goyanes cuando el crítico insiste acerca de la
capacidad de Miró para ir más allá de lo literario:
<<“Miró
trasciende los géneros literarios, los supera y deja a una lado por
excesivamente rígidos, pero, al mismo tiempo, se produce una compenetración con
las demás artes, ya que el fragmentarismo perceptible en la novelística de Miró
son ni más ni menos que
un acercamiento a
las técnicas pictóricas
como la del retablo que se atomiza en una
serie de “tablas”>> (Baquero Goyanes, 1970: 129-30).
Miró se enfrenta al arte de mirar y pintar con
palabras el mundo, no es casualidad que Gil-Albert le cite entre sus maestros,
porque en el poeta alicantino se aprecia ese mismo deseo de trascendencia de géneros literarios, de la
que hablaba Baquero Goyanes.
Es muy interesante lo que afirma sobre
Azorín y llama la atención el poco interés en conocer al escritor, pero sí en
adaptar el “estilo” de Azorín al suyo: “Nunca vi a Azorín ni tuve deseos de
conocerlo; no sé por qué. Ni su semblante ni su vida misma me decían nada y no
me movieron a intentarlo” (Juan Gil-Albert, 1995: 33).
Pasa a contar la anécdota de la asistencia
del novelista para presentar su obra Brandy,
mucho brandy, tampoco estuvo
Gil-Albert entre los asistentes al acto. Lo más interesante es lo que revela al
final de esta pequeña impresión sobre Azorín: “Nací bajo un signo geográfico y,
fatalmente, Miró y Azorín habían de ser las estrellas mayores que me
parpadearon en la noche incrustadas en el mismo cielo. La tierra, y su color,
eran también la misma” (Juan Gil-Albert,
1995: 33).
Hay un sino en Gil-Albert que le lleva
a admirar a los dos novelistas de su tierra. En ambos está el paisaje, su olor, sus calles,
el campo, la misma alegría y la misma
tristeza. Para un hombre arraigado a su tierra parece natural esa admiración,
ambos novelistas hacen de la forma su estilo (largas y minuciosas
descripciones, retratos extensos) su sello particular. Gil-Albert también. He
ahí la deuda con sus maestros. De hecho, ya casi nonagenario Azorín, le mandará
Gil-Albert su libro La Trama Inextricable, lo que demuestra su
admiración por el escritor.
Acerca de Valle-Inclán merece la pena
destacar la agudeza con la que le describe demostrando que sabe
profundizar en sus semejantes, indagar en su
interioridad. Dice
así: “Vi a
Valle-Inclán en varias ocasiones, como dije, yendo o viniendo de la Granja El
Henar. Era extremadamente delgado, no alto, su cuerpo parecía poseer la fragilidad del marfil, del que
rostro y manos, o la que le quedaba eran las partes visibles” (Juan Gil-Albert,
1995: 28).
Gil-Albert traza una pincelada sobre el
escritor gallego, pero también le compara con un hombre en decadencia, sin
olvidar a su maestro Miró: “Si Miró tenía el aire de un lugareño prestigioso,
Valle-Inclán parecía, dicho a su modo, el último brote de una familia feudal
obligado a pedir limosna” (Juan Gil-Albert, 1995: 28-29).
Lo más interesante de este apartado dedicado
a Valle-Inclán va a ser el reencuentro en Buenos Aires, en su exilio, con la
hija del escritor: Mariquiña del Valle-Inclán. Así nos lo relata: “Quién habría
de decirme que, corriendo el tiempo, y a muchas leguas de distancia, habría yo
de ligar íntimo trato con un retoño de la familia. Era en Buenos Aires y, entre
los emigrados, conocí a una aparente niña que no lo era tanto: Mariquiña del
Valle-Inclán” (Juan Gil-Albert, 1995: 29).
Nos cuenta cómo su marido, editor, va a
posibilitar la edición de los poemas escritos en México, concretamente Las Ilusiones, gran libro de poemas del
que hablaré más adelante.
Llama la atención la delicadeza que pone
Gil-Albert en el estilo, fruto de su estética, cuando afirma que el hecho de
llamar al insigne escritor Valle le parecía un horror, ya que en los detalles
encuentra el escritor alicantino su maestría. Sostiene en el libro: “Está todo
tan lejos como los aconteceres históricos: la granja El Henar, Don Ramón María
del Valle-Inclán (algunos jóvenes progresistas han llegado a llamarle Valle:
¡Qué horror! Somos el que hemos querido ser, el que cada cual se ha hecho, no
el que las modas quieren que seamos” (Juan Gil-Albert, 1995: 30).
Todo ello nos conduce al pasado, a la
nostalgia, al deseo de recuperar los momentos
vividos gracias
a la sutileza de la pluma de Gil-Albert.
El libro va a discurrir entre relatos a personajes aristocráticos,
menciones al general Primo de Rivera,
en los años 20 y en un lugar como El Principal, donde se representaba un
concierto. Merece la pena destacar las palabras de Gil-Albert sobre la
personalidad del dictador y acerca de su política: “La dictadura del general
Primo de Rivera suponía, para muchos, el final de nuestros males, la toma en
mano por la autoridad del cetro del orden abandonado, en el lenguaje oficial
del momento, por la demagogia parlamentaria, en la vía pública; en una palabra,
era oponer un enérgico ¡Basta! a la ola creciente de anarquía que amenazaba con
destruir el país” (Juan Gil-Albert, 1995: 69).
Vemos la opinión del escritor como
miembro de una clase que aspira al
orden, huyendo de la masa y sus desmanes, le imaginamos como hombre cabal y
reflexivo, pese a su juventud en aquellos momentos (había nacido en Alcoy
(Alicante) el 1 de abril de 1904).
Defiende el carácter del dictador
desde una postura objetiva, poniendo su mirada en lo que el pueblo había oído
de él: “Se le tenía por campechano y de fácil abordaje, características,
insisto, que no suelen ser los atributos que adornan la fisonomía humana del dictador” (Juan
Gil-Albert, 1995: 70).
Citando a Javier Carro en su estudio
“Claves modernistas en la Crónica General”, Gil-Albert posee gran facilidad
para retratar ambientes aristocráticos en el libro, veladas, actos sociales,
todo ello con ese afán que tuvieron los modernistas de huir del ámbito
cotidiano, buscando el ambiente más fastuoso (Prosas profanas en Rubén Darío, las Sonatas en Valle-Inclán).
Gil-Albert sigue ese camino, lo que
lleva a Javier Carro a afirmar lo siguiente: “A Juan Gil-Albert, como a los
modernistas, le interesa el Arte como ansia de expresión formal. La
artisticidad del texto depura y estiliza la realidad reclamando un lector
activo que descodifique
las connotaciones estéticas” (Javier Carro, 1996: 54).
Es cierto, abundan dichas
connotaciones, me detengo sobre todo en las que me resultan más significativas,
aquellas en las que describe su época en Valencia, cuando su familia tuvo que
trasladarse de Alicante a aquella ciudad.
Merece la pena detenerse en la
descripción que hace en la Crónica de
la calle de la Paz: “La calle de la Paz supone el paso al s. XX. La vieja
Valencia se quedó, sobreviviendo, en la penumbra, como ocurría, entonces, con
los abuelos, pasaban a un segundo término familiar, sólo que sin desaparecer…”
(p.117). Lo más interesante es la descripción que refleja su estética
literaria, evocando su niñez: “Cuando yo, con mi marinera de niño, azul y de
pañete en invierno, blanca y de hilo en verano, pude ver la calle de la Paz,
ésta contenía, ya en lo fundamental, todo lo que le dado carácter. Sus casas,
aún todas en pie, lejos de ser uniformes, muestran una gran variedad de
fachadas, con pilastras, frisos, columnitas, miradores espaciosos, y algunos
mínimos en los entresuelos, todas ellas bien construidas, de piedra, se
les puede contemplar con detalle pasándose de una
acera a la otra” (Juan Gil-Albert, 1995: 118).
Gil-Albert describe con detenimiento, como
su maestro Miró. Es interesante detenerse en la prosa de este autor para que
podamos comparar el arte descriptivo de ambos. Dice así Miró en un fragmento de
El obispo leproso lo siguiente: “Calle del Olmo, calle de
la Corredera, plazuela de Gosálvez…Todo lleno, todo enramado. Sensación de los
campos dentro de la ciudad vieja. Y desde el día siguiente hasta el otoño,
Oleza se quedaría callada, quietecita; toda la
ciudad en vacaciones, toda cerrada, respetando el sosiego de los
señores de “Jesús”. ¡Qué deleitoso verano en esta sede dormida al amor de las
alamedas del Segral, fresca y olorosa de naranjos y cidros, como la antigua
Jaffa!” (Gabriel Miró, 1999: 306).
Se refiere, al nombrar a Jaffa, a la
antigua ciudad de Israel, que forma un arrabal meridional de Tel Aviv, haciendo un promontorio, rodeado de
naranjas y vergeles.
Vemos el estilo y la estética de Miró y
hemos descubierto la de Gil-Albert, ambos coinciden en pintar con palabras, en
detenerse en los detalles, para realzar la forma como principal esencia del
contenido.
Javier Carro insiste en el deseo del
escritor de hacer prosa exquisita en la Crónica, la cual destila la savia del escritor por
todos los rincones. No es algo ocasional de esta obra, como veremos en todos
sus libros, la prosa está elaborada, tamizada por el autor para llegar a los
sentidos, pues su esteticismo así lo requiere.
Afirma con muy buen tino Javier Carro:
“En la prosa de Crónica General hay
un anhelo de expresar de una forma rotunda todos los matices de la impresión
por lo que el vocabulario está seleccionado en función de la emoción íntima de
plasmar y recrear un mundo bello para perpetuarlo en la memoria, en el
recuerdo” (Javier Carro, 1996: 54).
Me gustaría volver a otras páginas de
la prosa de la Crónica que demuestran
que no hay una intención de hacer unas memorias al estilo tradicional, no
existe una biografía cronológica, sino
impresiones, superposiciones de diversos temas (arte, literatura, política).
Aún así, es un libro que nos sirve para conocer al autor, porque va dejando su
sello de hombre enamorado de la belleza de la vida.
Es interesante resaltar su opinión
sobre el lujo, no como sinónimo de riqueza, sino como posición ética ante la
vida. Conocemos así la visión del
escritor ante el ocio y la vida
contemplativa que él afirma como “modus vivendi”: “ El lujo tiene como soporte
la riqueza, pero sólo como soporte; si la riqueza sube a la superficie y
muestra su cara, se adultera el lujo, se barbariza y comienza el reinado de lo
burgués, del dinero por el dinero. Eso es lo que la revolución burguesa no ha
conseguido transmutar, el sentido del lujo: la aristocracia le dio un valor
representativo que estaba lleno de dignidad y, no lo olvidemos, de
obligaciones: era una norma” (Juan Gil-Albert, 1995: 87).
El lujo equivale a ser libre, no
someterse a una vida marcada por los horarios, por el trabajo, pero también
tiene que ver con la dignidad de un grupo social que sabía vivir como si no le
importase el dinero, pese a tenerlo.
La diferencia entre lujo y
dinero queda muy clara en el comentario siguiente: “El lujo es especulativo en
un sentido intelectual, el dinero lo es también, pero en un sentido bursátil”
(Juan Gil-Albert, 1995: 88).
El lujo equivale a vivir sin
prisas, dotando de delicadeza a los actos que cada día se llevan a cabo, es
extremadamente refinado, por tanto, no
es atributo de muchos adinerados. El interés del escritor por las fiestas
aristocráticas, por las ropas de la gente de clase alta
que iban a la opereta para lucir sus galas aparece repetidamente en el libro.
Me detengo en la estupenda
reflexión sobre la
música, concretamente sobre el vals: “En ese
sentido yo pertenezco al vals; al vals tardío. Venía su onda del fondo del
siglo XIX, con su categoría de orquestal como en Weber, y doblando la esquina
del 1900, tras haber extasiado con Strauss, a través de los altos espejos
empañados, a tantas parejas en circunvolución, iba a dar como género escénico,
la opereta- “paraíso de todas las formas le llama, inesperadamente, el sombrío
Nietzsche-, que hace las veces de esta última botella de champán descorchada,
con despreocupación torrencial, en las postrimerías de un mundo” (Juan
Gil-Albert, 1995:140).
En las páginas citadas, Gil-Albert
aprovecha para hacer erudición, y también para plasmar su estilo literario,
para demostrarnos que ama un mundo que ha desaparecido y, por ende, su espíritu
se vuelve así decadente. Hará una muy interesante mención de las operetas, del
champán (le llama el vino más espiritoso) y de los uniformes y vestidos de las
damas, todo ello para evocar un tiempo ido que nos va a recordar muy bien “El gatopardo”
de Lampedusa, influencia literaria que va a serlo también en su imagen
cinematográfica de la mano de su admirado Luchino Visconti.
Acercándose al mundo de la pintura
que tanto le interesa, el escritor alicantino nos revela en la Crónica su vinculación al arte
pictórico, su convivencia a lo largo de años con pintores, su clara preferencia
por la visión plástica del mundo: “He tenido el ojo ducho para la pintura; son
instintos natos. Mis amigos pintores lo han reconocido así; junto a ellos
aprendí, indudablemente, a ver, pero como ocurre en estas cosas el arte está en
uno, y nadie hubiera podido prender la llama donde no existe el material
inflamable” (p.131). Cuenta después su amistad con Pedro de Valencia y Genaro
Lahuerta, dos pintores que conoció en su juventud en la tierra valenciana. Cita
a uno de sus mejores amigos, ya para el resto de su vida: Ramón Gaya. Ambos
compartieron la experiencia del exilio en Méjico, la estancia en el campo de
concentración de Saint-Ciprien, etc.
Nos explica el escritor alicantino sus vivencias con los pintores:
“Llegado a Méjico, tomé casa, conjuntamente, con Gaya y dos pintores más, el
valenciano Enrique Climent y Mariano Orgaz, pintor y arquitecto ¿A qué podría
deberse esa permanencia en mi intimidad de los hombres del color y la forma,
ocupando, junto a mí, el puesto que parecía haber debido corresponder a los
cultivadores de la palabra y el pensamiento?” (Juan Gil-Albert, 1995: 131).
Podemos responder a la pregunta que
formula Gil-Albert diciendo que la pintura es un arte que expresa una visión
estética de la vida, afín a la que ha dominado la prosa y la poesía de nuestro
escritor. La belleza como prioridad, lo que le lleva al arte que mejor perpetúa
la misma (ni el cine, ni el teatro, ni la escritura pueden llegar a esa
expresión fiel de la belleza que refleja la pintura). No hay que olvidar que la
música, por su carácter misterioso e intangible, adecuado sólo para los
sentidos, se convirtió en otra de sus preferencias.
Es interesante
recordar el artículo de Carmen Martín Gaite dedicado a Gil-Albert y su Crónica General : “Me parece una
excelente oportunidad, aunque cualquiera sería buena, para recomendar con todo
fervor la lectura de su Crónica General,
libro fecundo e inteligente como pocos e importante tónico para cualquier
enfermedad del alma”. Dice algo más significativo acerca del carácter
autobiográfico del libro y que me parece digno de mención: “¿Es Crónica General un libro de memorias? Yo
más bien diría que es un discurso sobre el tiempo y la memoria. Los materiales
que el autor echa mano son indistintamente recuerdos personales, referencias
literarias, sucesos y espectáculos, acontecimientos históricos, viajes. Pero
todo está igualmente vivo en la trama narrativa, todo viene “a cuento”, a su
cuento, jamás resulta inerte, pedante ni ocioso…” (Carmen Martín Gaite, 1977:
53).
La escritora española ha captado el
sentido del libro, donde lo importante no es referirse a una vida detallada,
sino elegir todo lo que al escritor le ha interesado de ella, todo lo que
admira de su experiencia en el mundo. Para Martín Gaite “la verdadera maestría
reside en el minucioso y esmerado engarce de este material” (p.53). Es cierto,
porque el libro va revelando su calidad de mosaico, donde los hechos no tienen
mayor relevancia unos de otros, todos van brillando al unísono en su
singularidad.
Narra el escritor alicantino su
experiencia del exilio, recordando sin especial dureza lo que tuvo que vivir:
“Recuerdo que un día, paseándonos deprisa entre el fuerte viento que nos
acariciaba y se nos llevaba a manotazos la voz, sucios y arrebujados en
nuestras absurdas vestimentas, entre el mar acerado y las alambradas confusas,
Arturo ya me declaró: “Siempre seremos ya unos parias” (Juan Gil-Albert, 1995:
282).
Es en ese entorno cruel donde el
escritor recrea ese ambiente de miedo y temor que supuso la salida de España y
la sombra terrible del exilio, acompañado de Rafael Dieste, Antonio Sánchez
Barbudo, Arturo Serrano Plaja y Ramón Gaya.
Nos relata también el momento en que
serán liberados del campo de concentración de Saint-Ciprien y llevados a
Perpiñán, para iniciar poco después el exilio: “una mañana, sobre el rumor del
oleaje, y del gentío, nos pareció que, por el altavoz, daban nuestros nombres;
nos juntamos los cinco y fuimos al puesto de entrada en donde le confirmamos
quienes éramos a alguien llegado de París en busca nuestra, y que anunció
para dentro de
pocos días la salida del campo, como así ocurrió. Fue una gestión de la
“Alianza de
Intelectuales para la Defensa de la Cultura” (Juan Gil-Albert, 1995: 282).
Ramón Gaya será reclamado por el
pintor inglés Cristóbal Hall. El pintor murciano se reunirá más tarde en Méjico
con sus amigos españoles.
Su afición por las lilas nos va a conmover
al leer el libro, lo cuenta con gran delicadeza y nos sirve para entender la
presencia de las lilas en su poesía: “Su abundancia, como dije, me invitaba a
saquear, con un cierto frenesí, aquellos arbustos bienaventurados que, por su
copiosidad, podían permitirse sonreír ante mis desacatos, luego, cargado de
ramas balanceantes que despedían a mi paso borbotones de olor, iba dejándolas
en vasos que repartían su
presencia en la sala, en el comedor, en el dormitorio…” (Juan
Gil-Albert, 1995: 285).
Las lilas fascinaron a Gil-Albert en
su estancia en la Merigotte, fueron mucho más que un ornamento durante su vida
en la casa de campo que tenían los anfitriones de los intelectuales españoles
antes del exilio a Méjico (Merigotte se halla a las afueras de Poitiers, en un
hermoso paisaje).
Hemos podido percibir la
sensibilidad del escritor ante la naturaleza, cómo Gil-Albert siente una gran
emoción ante las lilas y las muestra por doquier, causando la admiración y la
extrañeza de sus amigos Sánchez-Barbudo y Arturo Serrano Plaja.
Contrarresta la actitud de Sánchez
Barbudo “absorbido y tragándose uno a uno los pequeños volúmenes extraídos de
la biblioteca y apilados junto a sus pies, en el suelo, temeroso de que se le
escaparan” (p. 284). Son dos posiciones ante la vida, pero ambas apasionadas,
los dos escritores viviendo sus aficciones con vehemencia.
Gil-Albert se queda prendado del
paisaje, seducido ante su belleza, no pudiendo evitar adornar de lilas todo lo
que encontraba, como si fuese un símbolo regenerador dotándole de una alegría
vital en tiempos de dolor.
Queda puesto así de manifiesto que el
escritor alicantino ha encontrado su edén en el paisaje natural, como si fuese
una revelación de la naturaleza pagana del mundo en su eco clásico.
Cito las palabras muy acertadas de
Francisco Brines aparecidas en Escritos
sobre poesía española, cuando
afirma lo siguiente: “Es Gil-Albert un gozador del momento vivo, ese que
denominamos presente, el tiempo en su concreción material, y es desde él como
asciende al éxtasis vital, que no es otro que la fusión con la naturaleza, a la
búsqueda de una eternidad anuladora y actuante” (Francisco Brines, 1995: 226).
¿Qué
quiere decir Brines
con esta última
expresión?, no cabe duda, que
se
refiere a la
eterna condición humana, eternidad que se nos ofrece en todo su esplendor,
actúa sobre nosotros para producirnos la emoción de lo bello y anuladora, porque
constituye la negación de lo eterno, es decir, la constatación de nuestra
mortalidad. Por lo tanto, una lucha semejante puede producir la reflexión que
da lugar a una visión estética de la vida.
Así lo ve Brines y así lo testimonia
Gil-Albert con su pasión por las lilas, como un maravilloso regalo de la
naturaleza, donde se cumple el tributo que nos lleva a la grandeza del mundo
griego, donde los hombres ofrecían regalos de la naturaleza a los dioses por el
privilegio de vivir.
Brines, en el estudio antes citado, nos
señala algo fundamental en la estética del escritor alicantino, idea en la que
insistiré más adelante en otro apartado de este estudio: “Mas la intemporalidad
se corresponde también, y nos situamos ahora en otra perspectiva, con la asunción
de culturas remotas, cuyo origen primero y más vivificante es la helénica”
(Francisco Brines, 1995: 226).
Acierta plenamente en su afirmación, ya que
aparece dicha cultura en sus obras más importantes, en numerosos estudios
insiste en la importancia de un mundo pagano que ha sido un importante sustrato cultural para
el mundo actual.
Evoco las palabras de Gil-Albert cuando
vuelve del exilio y se encuentra de nuevo con su tierra natal, Alcoy: “Estaba
sólo, en Játiva, en plena vega, y aquellas presencias se precipitaron sobre mí
como un agua que se desborda. No es ya que fuera España, era mi terruño, mi
región. La estación, los alrededores; las esbeltas palmeras emergiendo
indolentes de la espesura baja, recamada, persa, del naranjal, como si murmuraran
reconociéndome: Nada pasa, todo vive en perpetuidad, la luz, el verano, el
perfume, el curso de los trenes, el aguijón de los recuerdos…” (Juan
Gil-Albert, 1995: 245).
¿Qué nos sugiere esta evocación?, nos
muestra, sin duda, el camino eterno de la naturaleza, esa pasión con la que el
escritor mira el paisaje, se perpetúa en él. Hay, para el poeta alicantino,
algo que no envejece, es la emoción, siempre niña, de un espectáculo que se
repite, donde nos olvidamos de nuestra edad, de las desdichas de la vida. Llama
la atención ese apego a la tierra y, lo que es más curioso, encontrar al hombre
ocioso, contemplativo, en la tierra alcoyana. Recojo el artículo de Adrián
Miró cuando afirma: “Resulta difícil
concebir a Juan Gil-Albert como alcoyano. Su aguda sensibilidad, su ahínco en
la introspección, su incapacidad para la acción y ese vagar o divagar que “oye
dormido el poso de la vida”, como expresaba en el Himno al Ocio, le convierten
en el antípoda del tipo positivista y pragmático que es comúnmente el hombre
alcoyano” (Adrián Miró, 1977: 55).
Después cita a alcoyanos conocidos como
Antonio Gisbert, Fernando Cabrera (ambos pintores), también al padre de Gabriel
Miró, Juan Miró Molto, ingeniero destinado en el puerto de alicante, nació
también en Alcoy.
Pese a esa imagen que describe Miró sobre el
alcoyano, el escritor pasó los primeros nueve años de su vida en Alcoy, hasta
que sus padres trasladaron a Valencia el comercio familiar. Gil-Albert quedará
marcado para siempre por esos nueve años, los veranos en la finca de El Salt,
un viejo molino que sus padres transformaron en una casa de campo. Lo dice muy
bien Adrián Miró en el citado estudio
cuando afirma que “estamos seguros de que el denso aroma telúrico de sus obras,
esa identificación con la naturaleza y cierta complexión bucólica que es como
una gracia espiritual le viene de los momentos vividos en El Salt, en medio de
la aspereza de los montes alcoyanos y con la visión de las bravas lontananzas”
(Adrián Miró, 1977: 57).
De este modo, Miró identifica al escritor
con ese paisaje del que nunca se ha marchado, porque es interior, permanece anclado en su vida como una huella
imborrable de la mejor etapa de su vida: la niñez.
Es significativo indagar en otro capítulo
interesante de la Crónica, me refiero
a sus opiniones acerca del cine. Para Gil-Albert, un hombre clásico en sus
concepciones del arte, influido por la pintura, el cine le va a producir un
choque que no acaba de aceptar, por ser un claro espejo de la modernidad y de
la técnica. Para él y queda constancia clara en sus opiniones, el mundo no es
mejor gracias a la técnica, ya que no se ha avanzado realmente en el
pensamiento, el pasado griego es testimonio mejor de la sabiduría que el mundo
contemporáneo. Todo ello va a hacer que vea en el cine algo ficticio, una
trampa que no posee, por ejemplo, el teatro.
Para dejar constancia de ello, cito algunas
páginas de sus comentarios al inicio del séptimo arte destacados en la Crónica: “Los de mi edad asistimos
a la
aparición del cine
como espectáculo. Las fotos,
paradas, sin salirse
de su cuadratura, adquirieron movimiento,
y la gente nos
lanzamos a contemplar aquella novedad, como hace
milenios, los hombres debieron de salir del quicio de sus viviendas para hacer
las primeras ruedas que hacían posible el transporte de un material que había
requerido hasta entonces rigor de músculo y extenuación de aliento” (Juan
Gil-Albert, 1995: 209).
El cine es, para el escritor, algo que
impresiona, un verdadero invento. Hay una cierta fascinación por el nuevo arte,
pero no nos engañemos, el escritor alicantino no muestra su pasión habitual,
sino que lo hace sin implicarse, de forma objetiva. Veo en otro fragmento del
libro este distanciamiento al que
aludo, cuando compara el cine con el teatro, podemos
apreciar la visión del hombre clásico que no cede ante el engaño de la cámara
prefiriendo la verosimilitud de la escena teatral: “Las gentes de teatro viven
en el mundo, se las ve táctilmente, pero las del cine son etéreas, impalpables,
y tienen, como los dioses, el don de la ubicuidad…” (Juan Gil-Albert, 1995:
218).
Pone el dedo en la llaga en esa sensación de
trampa que contiene el cine, frente a la emoción de un actor en escena,
sintiendo incluso sus nervios o su respiración. El actor de teatro se entrega a
la realidad del instante, actúa frente al público, se va haciendo en cada
personaje, frente al actor de cine, cuya espontaneidad no existe y todo es
fruto de la repetición de escenas. El escritor afirma lo siguiente: “Claro que,
reducidas a mis proporciones temporales, pueden decepcionar, como si no
estuvieran allí de incógnito y adaptando, para no sobresalir, las mismas
medidas de los mortales” (p. 218). Se refiere a esos dioses del cine que
decepcionan, cuando nos encontramos con ellos en cualquier lugar del mundo.
Nos preguntamos por qué habla de cine
Gil-Albert, la respuesta se halla en su deseo de intervenir en todo arte, en
reflexionar sobre todo lo que el mundo va a dejarnos y en esa importante visión
estética que le lleva
a fijarse en todo lo que es visual y se va así desarrollando,
para estar presente como espectador y crítico del siglo en el que ha nacido.
Comenta las impresiones acerca de actores míticos, como Rodolfo Valentino o
Greta Garbo, su predilección sobre ellos frente a otros se explica en su visión
estética: la belleza que constituyen les hace acreedores de una aureola
clásica. Refleja también su preferencia por el cine mudo, donde el actor tiene
mucho que ver con la figura de un cuadro, desprovista de voz, expresa toda su
actuación en los gestos. La raíz pictórica y su sentido plástico del mundo
nunca le abandonan.
Veamos
su opinión sobre
ellos: “Si en Valentino
imperaba el canon de una figura
estatuaria que
era la suya, la de la latinidad, Greta ofreció, al primer plano de la atención
mundial, otro clima, otras revelaciones; era una hiperbórea, y su rostro nos
trajo, envueltos como en una gasa en su claro color septentrional, los secretos
de la brumosa alma nórdica” ( Juan Gil-Albert, 1995: 223).
Contrapone el escritor dos estilos, uno que
refleja la pasión latina frente a la frialdad nórdica, pero ambos son reflejo
de una belleza comparable al de las esculturas griegas, algo sobresale en
ellos, una fuerza que estás más allá de la apariencia y que les emparenta con
lo mítico.
Gil-Albert, sin darse cuenta, va ofreciendo
razones para que pensemos que no odia tanto el cine, sino que encuentra en él
cierta fascinación en sus estrellas. La muerte de Valentino en su juventud y
esplendor y la retirada de Greta (apenas había cumplido treinta y cinco años)
avivan esa categoría de mitos al que se refiere Gil-Albert. No va a ser tan
considerado con otras estrellas del celuloide, cuando dice lo siguiente: “He
visto llegar a la capital mejicana, de vacaciones, a algunos favoritos del
momento, Paulette Godard o Cary Grant: resultan empequeñecidos, decepcionantes”
(Juan Gil-Albert, 1995: 227).
La alabanza de la escena teatral prueba que
el escritor ama lo auténtico, lo que se produce ante nuestros ojos para
motivarnos o fascinarnos. En esa presencia de la vida, donde no hay trampa ni
postizos, el escritor se siente entonces entregado: “En cambio, franquear la
línea prohibida del escenario, meternos en la inapetente materia ígnea en la
que se producen las transformaciones teatrales, y llamar a la puerta de un
camerino, para estrechar la mano, caliente y culpable aún, de Don Juan, de
Otelo, de Hedda Gabler, o de la Señorita Julia de Strindberg, no sólo no
decepciona sino que reafirma…” (Juan Gil-Albert, 1995: 227).
El teatro se hace aquí vida, experiencia
directa que nos conduce a la emoción de la literatura que hay detrás. Lo dice
claramente en el libro con la sensación de comparar el olor a pino con el pino,
ya que no desplaza al pino, sino que lo explica. El teatro explica la vida o la
traduce en un latido que comunica la emoción del actor a la nuestra y produce
así una experiencia incomparable. El cine, sin embargo, se nos escapa, nos
llega diferido, manipulado por los cortes, el montaje posterior, las
repeticiones, etc, nunca sabremos la verdad que hay detrás de los fotogramas.
Me gustaría recoger aquí las certeras
palabras de Beatriz de Moura, editora de algunos de sus libros, cuando hace una
afirmación muy sensata sobre el proceder del autor ante lo artístico: “Juan
Gil-Albert tiene ese don de extraer de cualquier experiencia personal, de
cualquier anécdota ajena, de cualquier reflexión, aquello que más afecta al
lector en aquel punto preciso en que éste deja de considerar la obra como ajena
para hacerla suya. Esta operación sutil es, para mí, la sensibilidad, esa
cualidad que hoy nos empeñamos en atrofiar” (Beatriz de Moura, 1977: 60).
En la Crónica
General todo es importante: el recuerdo de una calle, una visita o una reflexión
sobre el cine. No nos hallamos ante una jerarquía de los acontecimientos, ya
que cuando relata la experiencia del exilio no utiliza un lenguaje más
elaborado o culto que el que utiliza ante el acontecimiento más trivial. Para
el escritor alicantino, todo es relevante, porque pertenece a su memoria o a
sus inquietudes.
Me gustaría terminar este estudio del libro
con su admiración por Francia y, concretamente, por París. Parece natural que
un hombre tan arraigado a la cultura se maraville por París y por el país que
ha dado gran protagonismo al pensamiento, frente a nuestra idiosincrasia, donde
la cultura, en muchas ocasiones, ha sido refugio, lamentablemente, de minorías.
Cito sus recuerdos de París, su fascinación
por la ciudad: “Pero supo mostrarme bien París; sus calles, sus avenidas, sus
barriadas” y, además, centra en París el foco de la cultura universal: “nombres
centrales y vigías del historial europeo y que, por decirlo así, han acabado de
pertenecer a todos por igual, al danés y al italiano, como si la vida de esta
ciudad fuera el patrimonio común de todos los hombres” (Juan Gil-Albert, 1995:
238).
No sólo París es centro de su atención,
sino que Francia va a ser alabada por el escritor. En su Panegírico de Francia nos llama la atención que, en su elogio de
París, cite una frase de Ortega y Gasset que dice: “La tradición de Francia es
tenerlas todas; es decir, ha trabajado, sufrido, gozado y creado en todas sus
direcciones” (p. 239). Se refiere, sin duda, a la necesidad de que un pueblo
alcance su sabiduría y su grandeza a través del sufrimiento. Hay en la forma de
afrontar la historia algo que engrandece al pueblo galo y que es visto por
Ortega con gran lucidez, suscitando así la admiración de Gil-Albert por todo lo francés.
Para el escritor alicantino, Ortega es una
figura importante, como veremos más adelante, pero cito aquí, por su gran
interés para este apartado, lo siguiente: “Ortega y Gasset goza de un estilo,
el suyo propio, que parece que le ha sido dado por añadidura, manu artifex. No
puede pedirse en nuestro castellano un manejo más espléndido de su natural
esplendidez idiomática” (Juan Gil-Albert, 2004: 317).
Además, insiste en que la prosa de Ortega es
parte de su propio deseo de reflexión, sin que la forma sea innecesaria o
sobrante: “En la prosa de Ortega la ornamentación, por lo consustancial que es
con su genio de escritor, no parece cosa de adorno, y no lo es. Forma parte
de su manera
de decir. No
es un aditamento; es, por el
contrario, la forma correspondiente
a su sustancialidad” (Juan Gil-Albert, 2004: 320).
Es curioso que, yéndonos a otro
fragmento de la Crónica General, nos
hallemos ante una alabanza de los andaluces y de su tierra, es muy posible que
Andalucía ya estuviese presente antes de leer a Ortega y su estudio acerca de
Andalucía, pero lo que es seguro es que el libro del pensador español
contribuyó a afianzar dicha admiración.
Es muy clara la pasión de Gil-Albert
por Andalucía cuando dice en la Crónica
General lo siguiente: “Pero mi debilidad se inclinaba al lado de los
andaluces: No me había asomado aún a sus tierras, pero un prestigio de
antigüedad y hasta una inexpresable seducción que emanaba de todo lo que se les
atribuía, linaje casi legendario, arraigados hábitos raciales, ociosidad,
refinada vida campera…” (Juan Gil-Albert, 1995: 61).
Como podemos observar, Gil-Albert alaba
su propia ética de vida: el ocio, la naturaleza, lo antiguo. ¿Cómo no iba a
sentir pasión por la tierra andaluza tan llena de
todo ello? Para el poeta, lo más importante es
la combinación de contrarios, lo que hace a Andalucía acreedora de un alma
extrema y, por tanto, llena de encanto y fuerza, lo dice muy bien en el libro:
“Nos ofrecía aún comunicación ininterrumpida con un pasado humanísimo en el que
lo natural impera todavía y que a ese imperio de lo natural se debe la
supervivencia de lo trágico junto a lo lírico, de lo vegetativo junto a lo
religioso” (Juan Gil-Albert, 1995: 61).
Nos recuerda, desde luego, a la visión
que Federico García Lorca va a tener de su tierra y que va ser expresión
dolorosa de su arte. Me gustaría citar aquí, por la alusión a esa Andalucía
trágica y lírica de la que habla Gil-Albert, el excelente trabajo de Pedro
Salinas sobre literatura hispánica donde
cita lo siguiente acerca de García Lorca: “Pero Lorca, aunque expresa su
originalidad y acento personal evidentes, el sentir de la muerte no ha tenido que
buscarlo. Se lo encuentra en torno suyo, en el aire natal donde alienta, en los
cantares de los servidores de casa…se lo encuentra en todo lo que su persona
individual tiene de pueblo, de herencia secular” (Pedro Salinas, 1961: 395).
Podemos apreciar que el aspecto trágico
que menciona Salinas lo lleva el pueblo en su alma, en su cotidianeidad, en lo
ancestral de su dolor. Queda así constancia de la importancia de una tierra que
es tan singular como su dolor transformado en arte.
Gil-Albert, sin embargo, no va a regalar
la delicadeza de su prosa a un mundo que no le interesa: el mundo activo,
trabajador, realista. Me refiero a la opinión escueta que vierte hacia los
catalanes. Emplea el término “consideración” para los mismos, pero no derrocha
su prosa elaborada para hablar sobre ellos, como sí ocurría con los andaluces:
“Siempre he sentido consideración por los catalanes, tal vez por mi poca
afinidad con ellos en cuanto a ideal de vida: activos, emprendedores,
razonables…” y, además, cita a su padre, ubicando su forma de pensar con el
talante catalán: “Mi padre, como buen comerciante, los admiraba, frente a lo
que representaba Madrid, política, favoritismo, levantarse tarde; en Barcelona
se trabaja, en Madrid se luce con el resultado del parangón” ( Juan Gil-
Albert, 1995: 60-61).
Vemos que Gil-Albert se distancia del mundo
de su padre e incluso no será capaz, por desinterés, de llevar el negocio
familiar cuando tenga que hacerlo, nos lo recuerda muy bien el estudio de Pedro
J. de la Peña sobre el escritor alicantino: “Gil-Albert se ocupará de los
negocios familiares. Una empresa -“Española de Envases”- que sufre los reveses
de una economía floreciente. En sus funciones de administrador conocerá la
angustia de quien achica agua de una barca con múltiples boquetes. Aquí y allá,
intentando tapar los agujeros”, y, además, se presagia la ruina que no tardará
en llegar para él y la economía familiar: “Solo,
frente a una responsabilidad por la que nunca ha tenido interés, predilección
alguna, y para la que –con bastante probabilidad- carecía de las mañas usuales
del oficio” ( Pedro J. de la Peña, 1982: 71).
En el año 1958 tendrá que vender la finca de
El Salt, la propiedad familiar más querida. Su talante abierto a la cultura, al
saber e incluso a la gran erudición no tiene que ver con ese estilo práctico de
hombre de negocios que nunca fue.
Termino este repaso por la Crónica General (sin comentar, para no
extenderme demasiado, los capítulos dedicados al cardenal Juan Bautista
Benlloch o el capítulo dedicado a Las Cortes donde hace gala de gran erudición
histórica) con la afirmación, de nuevo, de Pedro J. de la Peña cuando destaca,
en el estudio antes citado, lo siguiente acerca de la Crónica General: “Por eso, en la total digresión que cada asunto
representa respecto de los otros, la Crónica General se convierte en el libro
más novelesco y más autodefinitorio de Juan Gil-Albert” ( Pedro J. de la Peña,
1982:105).
La intercalación de diferentes temas que
aparecen en el libro no impiden disfrutar de los recuerdos del escritor, sino
que acrecientan y agrandan la perspectiva y la visión íntegra de la cultura que
posee Gil-Albert. Todo va revelando su importancia y el autor nos muestra que
nada es anecdótico o, si lo es, cualquier detalle pasa de la anécdota a la
relevancia.